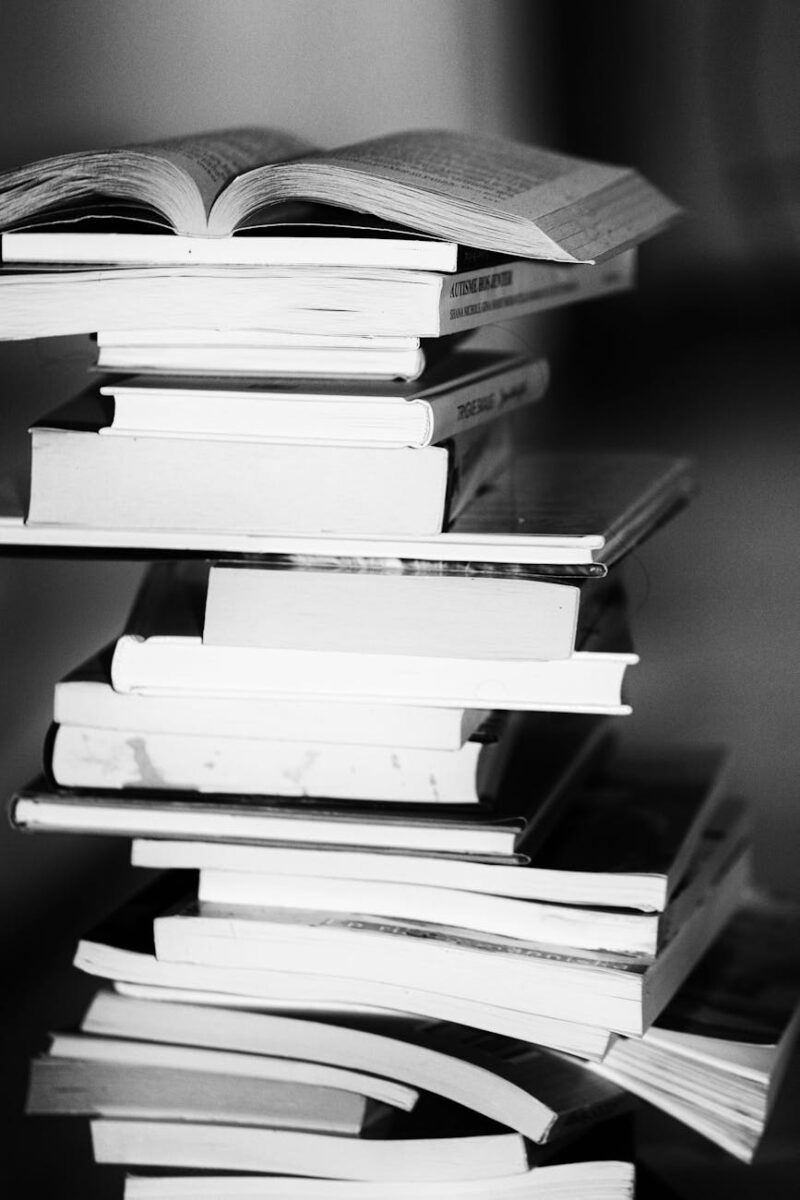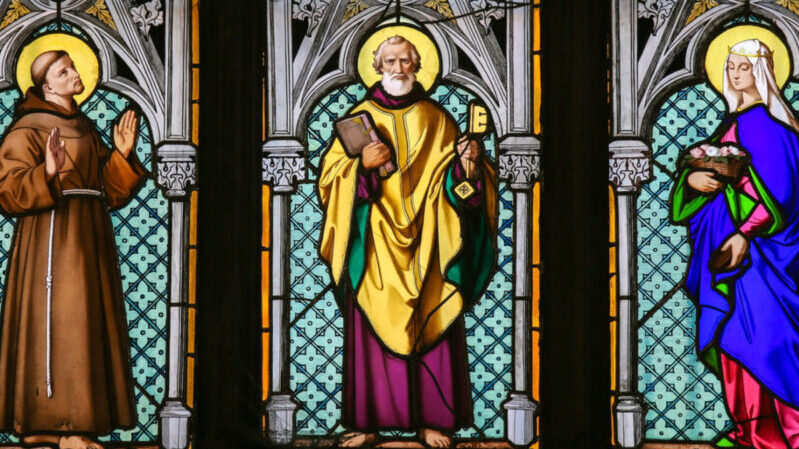La ansiedad categórica y las personas trans

Tu cerebro usa categorías automáticas para ahorrar energía. Cuando algo no encaja, entra en pánico. La intolerancia a la ambigüedad genera ansiedad ante personas trans que desafían categorías binarias. El argumento «biológicamente solo hay dos sexos» busca restaurar certezas simples ignorando la complejidad real. La incomodidad tiene las mismas consecuencias que el odio. →

Por qué hay peña que cree que el ataque a Venezuela es “liberar al país”

El efecto Dunning-Kruger y por qué los tontos se creen que lo saben todo

La fatiga de la indignación y por qué cada escándalo importa menos

La banalidad del mal o cómo la gente normal construye el horror sin despeinarse

Leer por cabezonería

Lo que dicen “los científicos” sobre los titulares que invocan a “los científicos”

Grindr y la industria del descarte

La homofobia interiorizada: cuando tú eres tu peor enemigo

Deja de hacer el ridículo compartiendo noticias falsas

El mito del yo auténtico: por qué no eres tan coherente como crees